Guillermo Molina Morales
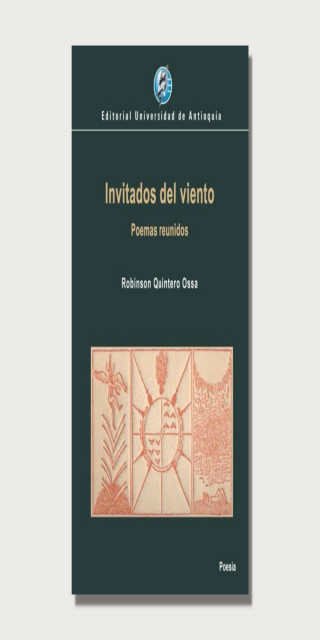
En El lector que releyó a Eugenio Montejo (Letra a letra, 2020), Robinson Quintero Ossa (Caramanta, Antioquia; 1959) propone encontrar a la persona que escribió anotaciones al margen en un ejemplar de El azul de la tierra, antología de Eugenio Montejo. A pesar de la admiración por el poeta venezolano (quien solía desdoblarse en heterónimos), este lector incisivo (alter ego de Quintero) no duda en tachar versos y estrofas que suenan demasiado “literarias”, para dejar el poema en su mínima expresión posible. Quintero define de esta manera la poética del curioso anotador: “Breves músicas para la emoción y el pensamiento. Cero extravagancias. Conciencia nítida de la palabra precisa y diciente en lo callado. Nada de desbordes emocionales. Todo contenido en un instante, en una luz” (45). Estas palabras pueden servirnos como un buen punto de partida para comprender la poesía del propio Quintero Ossa.
La publicación de los poemas reunidos supone una gran oportunidad para revisar y celebrar la obra de Quintero, poeta homenajeado por el Festival de Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2021. Se trata de una poesía muy consciente de sí misma que se impone como misión pulir las palabras para, a través de ellas, contemplar la realidad cotidiana y encontrar sus quiebres, sus pequeñas iluminaciones. En este contexto, el poeta (un “poeta menor”, en el sentido que le otorga Charles Simic) abandona la pose de vate inspirado por fuerzas divinas. Todos podemos asumir este oficio de poeta si agudizamos la mirada para observar la cotidianidad desde ángulos reveladores. En “Lustrabotas”, encontramos una buena imagen para entenderlo:
Yo canto a quien trabaja siempre a ras de las cosas
y es su alegría descubrir el color del cielo
reflejado en los zapatos (84).
En estos versos, el poeta no solamente está reflejado en la figura de quien canta, sino también del lustrabotas, que trabaja “a ras de las cosas” para “descubrir el color del cielo”. Me parece importante señalar esta concepción del poeta como trabajador, que encuentra eco en la propia labor profesional de Quintero (que ha publicado libros de periodismo literario, ensayo, investigación, talleres, juegos literarios, etc.) y que se manifiesta, sobre todo, en el punto de vista del sujeto poético. De hecho, es habitual encontrar la expresión “El poeta” al inicio de los títulos de poemas, secciones y libros (por ejemplo, “El poeta da una vuelta a su perro”). Sin duda, existe aquí una dignificación del oficio creador (“el poeta” tiene la importante tarea de resignificar la cotidianidad), pero nunca se pierde el lugar de enunciación “a ras de las cosas”.
La poética de Quintero Ossa es tan sólida y coherente que no sería útil distinguir distintas fases en la evolución entre el primer libro de poemas (De viaje, 1994) y el quinto y último hasta la fecha (El poeta da una vuelta a su casa, 2017). De hecho, Invitados del viento no reúne los poemas en orden cronológico de escritura o de publicación, sino que realiza una división en cuatro secciones basada en el “orden temático”, como se advierte en la página inicial. Con todo, ese “orden temático” tiene implicaciones para los poemas que van más allá del referente. Más que de temas, podemos hablar de perspectivas con que la mirada va construyendo la realidad con la que dialoga.
En la primera sección, “Camaranta”, la perspectiva es elegiaca. El poeta recuerda el pueblo de su infancia desde la nostalgia por lo perdido. Como era de esperar, encontramos homenajes a figuras familiares, contemplación de la naturaleza y elogio del mundo rural como refugio y centro del imaginario personal. Aparece aquí el término “invitados del viento”, que da título global a la colección que comentamos, referido a los pájaros que “tal vez se entregaban al infinito / arrobados por una ciega embriaguez” (24). El niño-poeta se siente identificado con esta entrega, a pesar de lo cual la escritura no abandona la contención. En este sentido, la propuesta se aleja de la “ciega embriaguez” verbal de un Aurelio Arturo o un Álvaro Mutis.
La contención que caracteriza la poesía de Quintero, sin embargo, obtiene sus mejores resultados en las siguientes dos secciones del conjunto. “El poeta es quien más tiene que hacer al levantarse” se sitúa en el ámbito urbano y es plenamente consecuente con la idea del poeta como trabajador. En los poemas hay continuas comparaciones entre el poeta y otros oficios (peluquero, malabarista, prostituta, atleta, hormiga, etc.). El poeta es un “hombre que pasa”, pero, a diferencia de otros hombres, se detiene a contemplar para resignificar su entorno, lo que dota a este capítulo (y al que sigue) de una perspectiva entre documental y celebratoria.
La poética de Quintero coincide con la de Mario Rivero en la atención al detalle humilde y a la vida de los trabajadores. Le separa, por fortuna, el no dejarse llevar por la enumeración descriptiva y la hipertrofia del sujeto. En este sentido, y en el afán de encontrar la iluminación del instante, Quintero se acerca a José Manuel Arango. En cualquier caso, destacamos en nuestro poeta dos elementos interesantes en cuanto al tratamiento de la ciudad: la humildad y la alegría. En ocasiones, los poemas parecen salidos de un Francisco de Asís que viviera la urbe (en algunos poemas, de hecho, se explicita el tono de la oración). Estas características resultan muy enriquecedoras ante tanta poesía que repite los tópicos de la ciudad como espacio perverso de la deshumanización. Es más, Quintero se salva de la imprecación moralizante incluso cuando se refiere al espinoso tema de la violencia: por ejemplo, “Trabajan tanto los carpinteros de ataúdes en mi país” es un poema que, desde el título, acierta plenamente al enfocarse en el detalle menor.
Cabe anotar que este posicionamiento no siempre ha sido bien entendido: en una reseña reciente, sobre este mismo libro, Ángel Castaño Guzmán acusaba al poeta de no “detenerse a pensar lo suficiente en elementos políticos, culturales, sociales”, lo que supone juzgar esta opción poética desde una lógica distinta a la que propone el libro. Por ejemplo, resulta desatinado que el reseñista se lamente de que la oda al jíbaro en “Elegía de humo” no contenga una reflexión sobre “la crisis ética del comercio de las drogas ilícitas”. La mirada que propone este crítico es posible en poesía, por supuesto, pero, simplemente, no es la opción del autor. No podemos acusar a quien habla sobre los conductores de autobuses por no referirse al motor de los carros o, incluso, por no tener en cuenta el precio de los combustibles y su efecto en el cambio climático.
Similar a la anterior es la tercera sección, “La poesía es un viaje”. La poesía de viajes, curiosamente, suele prestar muy poca atención a los lugares por donde se mueve. En la mayoría de los casos, el poeta se queda en la propia exaltación de su pose viajera o utiliza los referentes como metáfora de alguna idea universal. Quintero Ossa, en cambio, es capaz de introducirnos en un humilde autobús interurbano para exaltar los detalles del camino, como las hojas en el parabrisas, las cruces que recuerdan a los fallecidos, el saludo entre conductores, el olor de la naranja que come un viajero o incluso la orinada después de una noche viajando. Como bien dice Darío Jaramillo en el prólogo, “una situación cotidiana, en principio patéticamente prosaica, es ganada por él para la poesía” (13). Para la poesía y, más importante, para la vida, que ahora queda intensificada gracias a la mirada del poeta.
La cuarta sección, “El poeta da una vuelta a su casa” se refiere, sobre todo, al propio oficio de la poesía, por lo que se adopta una perspectiva reflexiva metaliteraria. Existe un continuo desdoblamiento del escritor, que ahora se mira en el momento de estar escribiendo (de ahí tantos poemas con el tema borgiano del doble). Como ya habíamos leído varias poéticas en las secciones anteriores, estos poemas pueden parecer un tanto redundantes. Todos los poetas modernos deben tener una conciencia de su oficio, e incluso resulta interesante explicitarla, pero es peligroso quedarse en la mera reflexión sobre sí mismo. Con todo, interesa el posicionamiento de piezas como “Paseante”, donde se prefiere la intemperie luminosa en lugar de “la sombría media luz de la casa / la consistencia del resguardo” (152), dos versos bastante acertados como sátira en sordina de la poesía nacional.
Con esta última reflexión, podemos ponderar la importancia de Robinson Quintero Ossa en el panorama poético colombiano. En un momento del ya citado El lector que releyó a Eugenio Montejo, se pregunta el poeta si su opción poética viene estimulada por “la repelencia a una cargante tradición de retoricismo” que le lleva “a valorar con más estima la composición de escrituras contenidas” (46). Sin duda, existen escrituras contenidas de gran valor que han precedido a Quintero (el propio poeta nombra a José Manuel Arango y Hugo Mujica, habría que añadir referentes más decididamente pedestres, como José Emilio Pacheco). Sin embargo, en el contexto nacional colombiano, todavía predomina una cierta sacralización de la poesía, sea como abstracción hermética sin anclaje cotidiano, sea como inspiración verborreica de poeta ebrio. La propuesta y los logros que muestra la poesía de Robinson Quintero pueden servir como acicate para recorrer caminos menos trillados.
Recomendado para los poetas que cantan a las cenizas de la ausencia