Juan Sebastián Ríos
Diana Echeverry
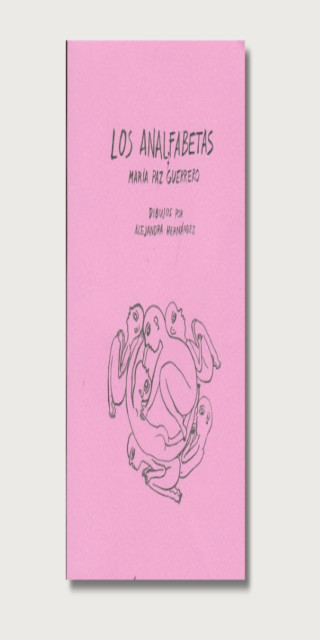
En el trajín de los días, subestimamos o ignoramos la batalla que supone nuestra necesidad de verbalizar las ideas y las imágenes para sacarlas al mundo. El segundo poemario de María Paz Guerrero, Los analfabetas (La Jaula Publicaciones, 2020), acompañado con ilustraciones de Alejandra Hernández, es un dedo que señala y hurga en cada llaga producto de ese proceso. En este poemario, no hay mayéutica posible que alivie el peso de las ideas propias, de su concepción y de la manera en que las soltamos al mundo. Conocer, aprender e interactuar es someterse a repetir ese proceso una y otra vez: tomar la experiencia, mutilarla e intentar ponerla a pedazos en palabras.
Estos poemas de Guerrero dan cuenta de que la poesía implica un enfrentamiento con las formas del mundo, una consciencia del poder que se ejerce desde las mismas y una búsqueda de “la letra enmarañada” (p. 35). Implica advertir que conocer ya no es solo un acto de libertad creativa, regido por la intuición y las sensaciones, sino también un proceso agridulce, marcado por cierta frustración, cierta sensación de estar capitulando un pedacito de libertad con cada posibilidad que deja de ser para quedar paralizada en una certeza. Una operación análoga tiene lugar cuando una imagen, una intuición, una idea, queda cristalizada en el lenguaje.
Burro lee didascalia
lee templo, lee cuerpo erguido, lee drama.
D e l e t r e a con acento de asno
se acuesta en un tapete viejo
encorva pupilas
Rebuzna vocales
traduce
repite
regurgita
la trama (p. 18)
Los cuatro versos que aparecen en la contraportada del libro pueden verse como un eco de este poema: “idiotas cuando leen / confusos cuando escriben / anteriores a las ideas / vamos a convertirlos en hombres”. Podríamos ser nosotros, usuarios de las palabras, los asnos que rebuznan vocales y regurgitan ya masticada, incompleta, la trama de lo que sea que tengamos en la cabeza. Muchos poemas se ven atravesados por la frustración de uno sentirse idiota frente al lenguaje. Esa sensación se intensifica si además inscribimos estos procesos en instituciones como la escuela o la familia, que suponen una forma correcta de hacer las cosas que obedece a unos estándares que nunca podremos satisfacer. Esto aparece de manera explícita en el poema “Ponen X X X X X”, en el que son estas instituciones las que forman asnos que pasan páginas, anotan y no acaban, las que “escriben / un pensamiento se expresa con severidad / dicen / copien bestias copien” (p. 34). No valen intuiciones, no vale lo que se siente y se percibe, sino solo el conocimiento desarrollado en el marco de lo académico y lo convencional.
APRENDIÓ A LEER EN UN IDIOMA
uno como una casa vacía que había que ordenar.
Aprendió a ser analfabeta en ese idioma.
No había atravesado un bulevar ni visitado una iglesia gótica,
ignoraba que el sol podía estar muerto.
Conocía, en cambio,
los caminos que se van calentando,
el aire que bulle después de atravesar un páramo. (p. 26)
En este poemario desaprender a leer y a escribir en un idioma es aprender a ser analfabeta en ese idioma. El analfabetismo no es, entonces, una incapacidad producto de la falta de enseñanza, sino algo que se cultiva. Ser analfabeta, en este sentido, requiere una conciencia aguda del lenguaje, de sus normas, sus convenciones, su gramática y toda la violencia vinculada a la cultura escrita. El solo acto de plasmar las ideas en palabras es de algún modo violento, y esa violencia se escala y resuena en múltiples planos, mucho más concretos que la poesía. Eso lo podemos ver en poemas como “Llegan inundaciones” o “Algo ondeaba”. Para el individuo, particularmente si escribe poesía, adquirir consciencia del lenguaje es enfrentarse a esas contradicciones, lo cual es también agobiante. Es necesario, entonces, aprender a ser analfabeta, ser consecuente con la contradicción y no ceder de manera pasiva frente al saber sistemático y la cultura letrada.
Este no es un proceso sencillo. Al contrario, Los analfabetas es un libro que da cuenta de la dureza de asumir esas contradicciones: es un proceso duro y violento, del cual quedan heridas. Quizás por esta razón, en este poemario, el cuerpo está mutilado, desmembrado, atravesado por algo. Las ilustraciones de Alejandra Hernández corroboran esa sensación: vemos un dedo aplastando un insecto, picándose con una espina, introduciéndose en una llaga o dedos sangrantes sin la palma de la mano. El conflicto atraviesa tanto el cuerpo como el pensamiento. El pensamiento “es un valle tupido de matorrales” (p. 70), por el cual toca abrirse camino a machete “porque todo está tan amarrado” (p. 70):
LOS POEMAS BROTAN
de las cuerdas vocales
allí donde está la tiroides
y da cáncer de esófago,
de mamas,
de páncreas (p. 69)
Puesto así, leer y escribir, pensar, parecen actos a veces indeseables por los que, incluso, surge el deseo de ser el otro que está fuera de ese conflicto. ¿De eso se trata aprender a ser analfabeta? Poemas como “Un sol picante en el ramal del cerro” y “Sale al bosque a desenterrar raíces” recuerdan el “Deseo de convertirse en indio” de Kafka. Sin embargo, la voz poética parece abrazar la contradicción. Hay siempre una chispa que “poco a poco, / toda transparente / coge fuerza / y se va volviendo / por medio / de un / metódico proceso / químico / de combustión / se va convirtiendo en una forma” (p. 46), y quizás esa llama acabe con todo y quede la voz chamuscada, decidida y contradictoria. De toda esa violencia también surgen imágenes. En este poemario, detrás de cada imagen, pervive cierta frustración, cierta rabia, que no deja de ser una fuerza vital. La palabra poética habita en la violencia y en la pulsión creadora que prende fuego a las convenciones, incluso si eso implica inmolarse.
Recomendado para gatos con los bigotes chamuscados.