Cristian Moreno
Julián Santamaría
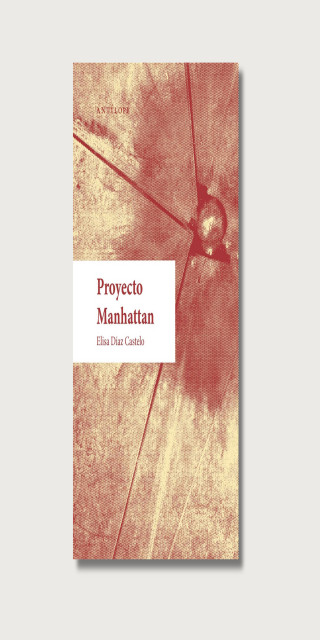
En las investigaciones sobre el origen de la palabra “Manhattan” los etimólogos han llegado a varias hipótesis. Una de las más aceptadas es aquella que sugiere que se trata de una expresión en el lenguaje Munsee que al español se traduciría a algo como “el lugar para recoger madera para hacer arcos”, ya que era la isla en el río Hudson donde algunos algonquinos encontraron los nogales perfectos para fabricarlos. Es curioso, por decir lo menos, que el título del proyecto para la construcción, ensamblaje y detonación de la bomba atómica llevará el mismo nombre de la isla en la que, en tiempos tan lejanos, la naturaleza devino en un arma. Explorar esas resonancias de la historia es parte de lo que propone Elisa Díaz Castelo en Proyecto Manhattan, publicado en 2020 por Ediciones Antílope.
El libro se presenta como una obra dramática dividida en nueve actos. Allí, el lector se encuentra con la voz de un Robert Oppenheimer disminuido y el nombre de su amante siempre en la punta de la lengua; la de la alucinada y autoconsciente Kitty Oppenheimer; la de Jean Tatlock, “psiquiatra, comunista, suicida” (12); así como la de Leona Woods, ecóloga, deportista e involucrada en la construcción y funcionamiento de la bomba; y las de las mujeres de Oak Ridge, un grupo de “[…] jóvenes que contrató un empresario para trabajar en una fábrica. Sin decirles lo que estaban haciendo les enseñó a aislar el isótopo de uranio para construir la bomba atómica” (12).
Este coro de voces, en el que lo particular no se funde en la unidad, cuestiona, o por lo menos complejiza, el mito según el cual Oppenheimer es el "padre de la bomba", ese gran hombre sobre cuyos hombros recae el destino de la humanidad. Proyecto Manhattan es una exploración de aquellas “madres” cuyas voces, antes silenciadas y ahora inéditas, nos recuerdan las implicaciones y contradicciones de lo que significó saber y hacer ‘lo necesario’ para producir un arma de semejante magnitud destructiva. Así, el lector encuentra un inventario emocional de los dilemas íntimos, éticos y políticos de “serle contemporáneo” a la nueva era que comienza con el éxito de la prueba Trinity el 16 de julio de 1945 y que escasos días después, 21 y 24 para ser más precisos, en Hiroshima y Nagasaki redoblarían el horror.
A lo largo del libro, las intervenciones de las voces son precedidas por didascalias que contribuyen poderosamente a la construcción de la atmósfera del poemario. En ocasiones se asemejan a un texto para una puesta en escena y en otras son, más bien, descripciones y evocaciones casi cinematográficas de lo que podrían ser los encabezados del guión de una película. Allí también se establecen las condiciones emocionales y se dictan las instrucciones corporales a ser realizadas por los personajes y que, a veces, se asemejan a una performance artística. Un ejemplo de corte casi surrealista es la aparición de un Robert Oppenheimer “sin pies ni cabeza” sobre quien llueve arena hasta llenar el escenario y otro caso, que parece rayar en lo absurdo, es en aquella didascalia de “las mujeres de Oak Ridge” que dicta:
Después de retirarse el chicle rosa de la boca y pasárselo a su compañera, la mujer recita la primera frase. Luego vuelve a taparse la cara con el cubrebocas. Su compañera hace lo mismo con la siguiente. Su compañera hace lo mismo con la siguiente. Su compañera, lo mismo. Y así sucesivamente. De ida y vuelta. Cada vez más rápido (p. 56).
El primer acto nos ubica en el centro del asunto. Allí, la voz de los personajes nos acerca a las inmediaciones físicas y logísticas de la bomba y nos muestra el ambiente enrarecido en el que nació. Desde la primera didascalia se nos habla de un “Rompimiento”, un desgarro inaugurado por la llegada de la bomba. Y es que ese momento, sobre el que el inicio del poemario imprime una carga dramática, no solo fue la puerta de entrada al mundo bipolar de la Guerra fría y a lo que se suele llamar la “era atómica”, sino un cambio de paradigma para el devenir de la humanidad. La bomba detiene y parte en dos el tiempo, actualiza de forma tan inédita como espantosa el estado de excepción. Estas son las palabras de Robert Oppenheimer para referirse a esa ruptura del tiempo y a su suspensión momentánea:
Todavía sigo allí, la vida me detuvo en el instante,
soy siempre todavía el momento quieto de la bomba.
En la mitad más parca de la noche (p. 16).
Vale la pena detenerse en el oxímoron, “el momento quieto de la bomba”. Ciertamente, el estallido de una bomba, es decir, el despliegue y liberación de energía, y, para ser más precisos en este caso, la reacción en cadena que se desata después de una fisión nuclear son todo menos algo estático. De hecho, es difícil imaginarse un fenómeno físico en la tierra que represente mayor velocidad, movimiento y expansión. Ahora bien, podríamos pensar en ese “instante” como aquellas fotografías que capturan las nubes de hongo a lo largo del siglo XX en las que se intenta registrar, casi a manera de eufemismo visual, el poder destructivo de una bomba atómica. De alguna manera haciendo un guiño a la espectacularidad cinematográfica con la que esa imagen habita en el inconsciente colectivo. En este caso, el oxímoron es la figura ideal porque llama la atención sobre una contradicción aparente. Y es que, ese rompimiento, ese “momento quieto”, ese antes y ese después de la bomba es también un antes y un después del tiempo. Es el momento y lugar de una implosión en que pasado, presente y futuro se funden en uno solo como lo sugiere el poemario en varios momentos.
Esa nueva posibilidad del tiempo es explorada por los personajes, en particular por la voz colectiva de las mujeres de Oak Ridge, cuyo uso de los tiempos verbales abandona la linealidad y aún así describe una sucesión cronológica estable. Sus voces se mantienen suspendidas en un presente largo y vacilante, en el que los gestos introspectivos, luego sucedidos por descargas de responsabilidad introspectivas, configuran uno de los momentos más intensos del poemario. Cabe mencionar que ni el peso de la ignorancia, ni la forzada confidencialidad o la recreación de sus deshumanizantes condiciones laborales, impiden que sintamos la fuerza y ternura de su voz colectiva:
[...] A veces no somos nadie, todavía. A veces nos preocupa el ruido de las máquinas. El qué estarán
haciendo. Pero a veces no nos importa. Una de nosotras pela una mandarina en el camión de vuelta a
los dormitorios y lo único que existe es ese olor cítrico en el aire (p. 66).
La voz de las mujeres, al mismo tiempo testimonio y prosa poética, se mantiene al margen de su propia apología y, lo que es más inquietante, al margen también de su propia victimización. Declaran odiar al enemigo que admiten desconocer, y en un momento dicen que “Es correcto decir que nosotras también decidimos olvidar” (p. 63). Sus frases cortas y la forma en que están puntuadas están pensadas para ser recitadas de una forma contundente. Durante su lectura, es preciso imaginar las modulaciones a las que invitan las didascalias que, en esta sección, hacen a un lado su carácter cinematográfico y toman un cariz más bien coreográfico:
(Dos pasos hacia atrás en voz bien baja.)
No queremos saber nada de nadie, nada de lo que estamos haciendo. Mejor seguir así, hora por hora,
la catástrofe afuera y aquí el sonido abyecto de las máquinas. Tenemos lo que necesitamos. Somos lo
que necesitan. Qué más queda (p. 64).
En ese largo presente opresivo en el que se construye la potencial destrucción de todos los futuros, la voz de Kitty se encuentra maniatada por visiones y delirios, inducidos o potenciados por el alcohol:
Lo siento. He tomado tanta ginebra
Que ya hasta empezó a manifestárseme
El final de los tiempos… (p. 44).
Incluso hay momentos en que interrumpe sus palabras y reconoce la cualidad visionaria de su monólogo: “En ocasiones estoy escribiendo desde el futuro” (p.99). Para Kitty el tiempo ha sido aplanado y es un gran desierto. Por eso, no es raro que hable del “lenguaje llano de la bomba” al referirse a su esposo. Por un lado, esta forma de describirlo hace alusión a la parquedad expresiva de un hombre ausente, cuyo trabajo y amante lo han absorbido al punto de desatender a su familia. Pero, también es un llamado de atención sobre el hecho de que la bomba no es un mero escalón anecdótico de la ciencia, aunque para muchos sea un suceso más en la larga lista de momentos espectaculares y dramáticos del siglo XX. En ese evento aún hay algo por descifrar.
Un paso en esa dirección puede consistir en centrarse en la dimensión sonora del fenómeno, en escuchar la bomba. ¿Cómo suena la bomba? Según lo dice la voz de Robert Oppenheimer en sus primeros versos:
La bomba es una boca que dice puro ruido.
Con su puño furioso, Dios golpea tres veces
mi corazón de uranio enriquecido (p. 16).
El segundo verso de esta estrofa hace referencia al primero del Holy sonnet 14 de John Donne (“Batter my heart, three-personed God”). Además de ser un guiño al hecho de que a este poema se le suele atribuir el nombre de la primera prueba para una bomba nuclear de la historia, invita a contemplar resonancias con este poema del inglés. En el texto de Donne, la voz poética, que ha perdido el contacto con la divinidad, le pide a Dios que regrese porque se siente insuficiente. Pero ese soneto no es un ruego que pida una intervención tranquila, tierna o mansa. Por el contrario, se trata de una súplica que solicita una intervención violenta de la divinidad. Por eso, en sus catorce versos se mezclan la agresión, el erotismo, el amor y la purificación del alma. Todos estos temas hacen eco en la obra de Castelo.
El ruido de la bomba, al igual que sucede en el poema de Donne, radica en una incursión de la violencia. No es un sonido, sino un “puro ruido” incapaz de articular o crear imágenes, de construir relaciones o imperios, de nombrar los elementos y construir taxonomías como si lo han hecho los demás lenguajes humanos. El lenguaje de la bomba, su estruendo, dejará sorda a la tierra, nos recuerda Kitty. Y es que, la bomba no solo implica el aniquilamiento biológico y orgánico. De ahí que no solo le “duelen los cromosomas”, sino también “los nombres de las plantas” que susurra. Si el lenguaje de la bomba es el estruendo, se trata de un estruendo tan grande que parece ahogar a los otros lenguajes, aquellos que le han permitido al ser humano, de una manera siempre imperfecta, acercarse a otros entes, a otros animales e incluso a sus pares de la misma especie. Si ese moderno Prometeo al robar fuego se ha convertido en un dios, es uno sordo y aislado.
En varios momentos de la historia de nuestra especie, estos lenguajes nos han permitido nombrar y personificar los estímulos del paisaje y el peligro como una medida de supervivencia. Empezamos a vivir menos espantados de nuestros alrededores cuando nombramos las cosas y, desde esa perspectiva, el mito puede entenderse como una herramienta para lidiar con la estimulante brutalidad de nuestro entorno. Nos permite moldear nuestra experiencia y, por lo tanto, es una de nuestras primeras tecnologías, una forma de protección ante la fuerza de la angustia y la incertidumbre. Precisamente, Proyecto Manhattan arroja luces sobre ese halo prometeico e incómodo que rodea el mito de Robert Oppenheimer, genio y padre de la bomba. La naturaleza coral del poemario invita a una revisión caleidoscópica en la que, acto tras acto, acciones, imágenes, voces y dilemas erosionan ese gran monolito. Sus perspectivas nos sugieren una nueva historia rara vez contada y rara vez escuchada y nos lleva al encuentro tanto de esa angustia a la que dicho relato respondió como a la atmósfera amenazante y apocalíptica a la que dio luz. Una atmósfera de la que no hemos tomado suficiente distancia, y que no hemos podido del todo sacudirnos.
Recomendado para quienes quieran escuchar los ecos de las voces que fueron silenciadas por el estruendo de la bomba atómica.
Enlace recomendado: “Secreto de Estado” en Radio ambulante.